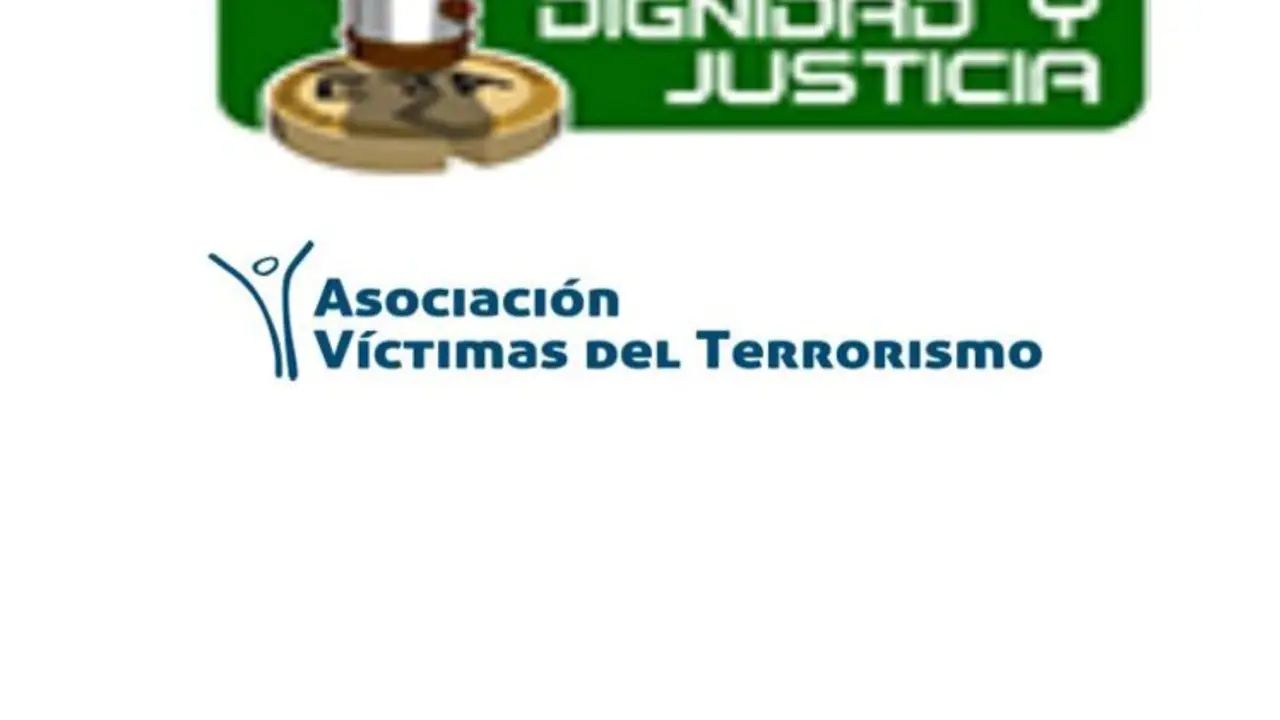Lecciones sociales del gran apagón: cooperación, riesgo y política en tiempos de incertidumbre

“La pregunta ya no es si ocurrirá un apagón digital, sino cuándo”
Seis meses después de haber pronunciado esta afirmación —durante la presentación del Barómetro de Denaria sobre el uso del dinero en efectivo—, la respuesta llegó para España y Portugal. El apagón del 28 de abril de 2025 no fue una simple caída de los sistemas de comunicación: se trató del mayor corte eléctrico en dos décadas. Una auténtica prueba de estrés para el cuerpo social, de la que es imprescindible extraer lecciones valiosas desde la sociología.
1. La ciudadanía no entra en pánico: coopera
La primera gran lección es la serenidad y cooperación demostradas por los ciudadanos, ampliamente reconocidas en medios y redes sociales. Contrariamente al mito instalado, no se trató de una excepción, sino de la confirmación de un patrón bien documentado: en los desastres, la mayoría no reacciona con pánico ni egoísmo, sino con solidaridad.
Este comportamiento ha sido ampliamente estudiado desde la sociología del desastre. Enrico Quarantelli, pionero en la materia, ya concluyó que el pánico generalizado es infrecuente y que lo habitual es la emergencia de conductas cooperativas espontáneas. Décadas después, Rebecca Solnit lo reafirmó en Un paraíso construido en el infierno, al señalar que el mito del caos sirve a menudo como justificación para respuestas autoritarias.
¿Qué hay de los apagones con saqueos y altercados, como en EE. UU.? La realidad es que son casos muy puntuales. El famoso blackout de Nueva York en 1977 fue una excepción explicada por un contexto extremo: crisis institucional, desempleo, inflación y un gobierno local en bancarrota.
En contraste, los apagones de 1959, 1965 y 2003 en la misma ciudad —así como el de Italia en 2003— transcurrieron con calma y cooperación ciudadana. Como recuerda el historiador David Nye en When the Lights Went Out, la indignación con los políticos puede coexistir con una actitud cívica. Y eso es justamente lo que volvió a ocurrir en España en 2025.
2. Polarización política: una construcción artificial
La segunda gran lección del apagón es que la polarización política no refleja necesariamente una fractura social real, sino una construcción que se amplifica artificialmente. En ausencia de redes sociales, los generadores de crispación vieron limitada su influencia.
Mientras los ciudadanos colaboraban para resolver problemas prácticos, muchos líderes políticos aprovecharon la crisis para profundizar diferencias ideológicas, buscando rédito electoral. Este comportamiento encaja en el análisis de Ezra Klein (Why We’re Polarized), quien muestra cómo la polarización reduce la capacidad de gobernar. Y es que cuando el liderazgo falla en la gestión, la tentación es sustituir la gestión por confrontación.
3. Infraestructuras: el precio del cortoplacismo
La tercera lección es la urgencia de invertir en infraestructuras, seguridad y sostenibilidad. Durante décadas, el gasto público ha priorizado políticas sociales visibles —como pensiones— frente a inversiones a largo plazo en puentes, embalses o centrales eléctricas.
Esta tendencia, como señala Wolfgang Münchau en Kaputt: el fin del milagro alemán, ha derivado en infraestructuras obsoletas y vulnerables, como evidencian los apagones o colapsos como el del puente de Dresde. Es el mismo cortoplacismo que alimentó la crisis financiera de 2008, ahora visible en el ámbito energético.
4. El progreso conlleva riesgo, pero su ausencia es peor
Ulrich Beck ya lo anticipó en los años 80: el progreso trae nuevos riesgos. Pero su ausencia no trae paz, sino otras certezas: hambre, enfermedad, violencia, oscuridad y muerte prematura. La seguridad de no avanzar es la seguridad con la que vivieron nuestras generaciones pasadas.
Los riesgos actuales, como el del apagón, son globales, indiscriminados y sistémicos. No debemos caer en el ludismo ni en el miedo al cambio, sino fortalecer nuestra resiliencia colectiva.
5. Recuperar el criterio técnico y el debate racional
La última lección es clara: si no se recuperan los puentes de entendimiento político, las crisis serán cada vez más destructivas. La creciente polarización, la invasión del partidismo en los espacios públicos y la sustitución del criterio técnico por el ideológico no son exclusivos de España, pero aquí se evidencian con fuerza.
Ya ocurrió con el intento de prohibición del dinero en efectivo —impulsada por un modelo sueco, pero frenada por la movilización ciudadana—. No podemos repetir el error con la energía. Los ciudadanos han demostrado madurez en crisis, y valoran las propuestas que surgen del conocimiento experto.
Pero en el debate público actual, las energías renovables se han convertido en el chivo expiatorio. El problema no es la tecnología, sino la falta de visión y liderazgo para gestionarla con rigor.
En este artículo para la revista Otrosí, hablo sobre la importancia del conocimiento experto para enfrentar desafíos complejos como este.
Conclusión: cinco claves para una sociedad más preparada
Frente a los desafíos que nos esperan, estas son las claves para responder con inteligencia colectiva:
1. Confiar en la ciudadanía, que ha siempre ha demostrado sensatez y cooperación en momentos críticos.
2. Restituir el criterio técnico en la toma de decisiones públicas.
3. Invertir con visión a largo plazo en infraestructuras y sostenibilidad.
4. Rechazar el alarmismo y el ludismo, entendiendo que el riesgo es parte del progreso.
5. Recuperar espacios libres de sectarismo, donde el debate racional y el bien común prevalezcan sobre el tribalismo político.
Narciso Michavila, presidente de GAD3.